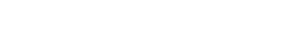De un preguntar sin esperanza
|
|
|
|

De un preguntar sin esperanza
Sergio Espinosa Proa
-1-
EL ARTE TERMINA EN EL MOMENTO EN QUE CESAMOS DE PREGUNTAR. Pero esto ocurre porque, paradójicamente, no estamos en posición de interrogar. El que interroga se funda en un poder, así éste no sea otro que el poder de ser comprendido por aquello que es interrogado. Nadie pregunta esperando como respuesta el silencio o la indiferencia. Al preguntar, ya soñamos. Imaginamos que lo interrogado se da por aludido. Pero, al mismo tiempo, el solo hecho de formular una pregunta nos aleja imperceptible e ineludiblemente de aquello de lo cual, en confianza, ingenuos y arrogantes, esperamos una respuesta. ¿Porqué ese color de viejo incendio en las montañas, porqué la luz retorna así desde ellas, porqué, para acabar, esa luz y esas montañas? No hay montaña ni luminosidad que respondan. Preguntamos, en vena metafísica, porqué el ser, y perdóneseme, pero el ser nunca, y la palabra es fuerte, nunca responde. Sin lenguaje no hay mundo, pero sano será también reconocer que el mundo guarda una como extrañeza o asimetría ?radical, no accidental? respecto de las palabras, de los números, de los signos: de nuestras marcas en su superficie, en lo que del mundo hay de expuesto. El mundo es nuestro mundo ?y nada más. ¿Qué pasa con lo que queda fuera de ese nuestro? ¿Si no es nuestro, no es?
Quizá las cosas del mundo estén sordas, o ciegas, pero en ocasiones dan la impresión de doblarse, de ceder ante nuestro preguntar. Quizá nunca sepamos porqué hay ser y no más bien nada, pero entretanto sabemos que ¡vaya si hay ser, y vaya si hay nada! Estamos por constatar que no era cuestión de elegir. El telescopio Hubble, fuera de nuestros planos vitales, muy por encima de la atmósfera terrestre, registra y fija un ser cuyo terrorífico esplendor implica íntimamente a la nada: una belleza espantosa, un orden cósmico que destruye ?o engulle? toda noción de orden y de cosmos. La pregunta metafísica no retrocede ante ese ser, pero parece como si ante lo infinito se le encogiera un poco el corazón. Es natural. Ella intuye que en el mundo siempre hay lugar para comenzar a concebir lo inconcebible.
Este lugar, digámoslo sin remedio en tono dogmático (o apocalíptico), es el espacio del arte. Es el mismo espacio de la pregunta, pero, si es arte, y esto quiere decir ante todo que no es (sólo) técnica, se trata de un preguntar sin esperanza.
Concebir lo inconcebible no equivale a llenarlo ?a anularlo? con un contenido positivo. Lo inconcebible no se remedia con ?cosas?, ni con ?hechos?, ni con ?señales?, menos aún con ?imágenes?, o con ?ideas?, o con ?fórmulas?. Lo inconcebible ?que es siempre aquello que se presagia? no se ?resuelve?. El arte ?lo que hay de ?estético? en la experiencia y en la acción de los hombres? no es precisamente la falta de sentido, sino la experiencia de su evaporación, de su abandono: su regreso a lo incontenible, a la muerte: a la muerte, en particular, de lo representable, de lo que cabe en una Idea.
En esa muerte, en ese fin se abre un lugar inespacial, inextenso, pero virtualmente infinito. Irrellenable. Un ?fin sin fin?, según la admirable Crítica del Juicio. Un algo indestructible, según la admirable sensibilidad de Kafka. Allí nacen, y allí retornan, insaciadas, exhaustas, todas las preguntas. El poder de preguntar retorna en algún momento como pregunta por el poder, por el poder mismo de preguntar, y en esa pregunta, en ese casi desquiciado preguntar, el mundo se estremece en cuanto mundo: en cuanto objeto y origen de la pregunta.
Cuando la pregunta no es medio de un interrogatorio o reactivo de un cuestionario, cuando la pregunta es el sacrificio de toda interrogación, el efecto, muchas veces maravillosamente involuntario, es la obra, la obra de eso que a duras penas alcanzamos a identificar como ?arte?, o como ?poesía?.
Si esto es cierto, tenemos que prepararnos para admitir que la religión no es, nunca lo ha sido, la matriz de la filosofía, de la ciencia y del arte. El arte ha sido lo primero, pero esa primordialidad o inicialidad no se sostiene. De sostenerse, lo hace por fuerza en el vacío: en ese vacío perfecto del que nos ha hablado, entre otros, Stanislaw Lem. Al no sostenerse, el arte deviene religión, es decir: ciencia.
Digamos entonces que, mirando desde un recodo en el cual ciencia y religión muestran todas sus cartas, en el cual confiesan su complicidad de fondo, la distancia que las separa del arte es justamente el espacio que media entre la pregunta sin esperanza y el interrogatorio con sentido: con (un) fin. La ciencia rara vez ?lo ha hecho, por fortuna lo podrá seguir haciendo? pregunta estupideces. Es decir, tomando el exabrupto en su fuente: preguntas que no admiten respuesta. Preguntas que nacen en, y vuelven, sacudidas por un extraño temblor, al estupor.
Dicho de otra manera, las preguntas de la ciencia son, necesariamente, las preguntas de la institución. Institución, se entiende, del sentido y de la ley: institución del mundo. Y el mundo, o es para todos, o no lo es para ninguno. Es mentira que cada cabeza sea un mundo. El mundo es, porque no puede haber otro, el mundo de todos, el mundo del Todo.
Nada habría de malo en este modo de preguntar, si no fuera por el hecho de que ciencia y religión heredan y consagran un preguntar necesario y suficiente. Socialmente, culturalmente, institucionalmente necesario y suficiente. La interrogación de la institución confisca y pavimenta ?esa es su tarea? el espacio desgarrado y siempre en retroceso de la pregunta. De la pregunta exiliada y sin esperanza, aquella dentro de la cual, según creo, puede articularse eso que a falta de palabras llamamos arte.
El arte termina en el momento en que cesamos de preguntar, pero no todo preguntar abre o adelgaza o torna porosas las paredes de la institución.
1.
Que el arte sea anterior a la religión (y a la técnica) significa también que es el lugar originario de lo que, una vez más por falta de palabras, denominamos sabiduría. Con esta palabra querría designar algo muy distinto del saber, algo situado práctica y teóricamente en sus antípodas. Si el saber nos conecta con y nos ata al mundo, si el saber, como celebraba el Bacon de la Instauratio Magna, es poder, la sabiduría del arte es un conocer por omisión, o, mejor dicho, un saber omitido. El arte es básicamente el arte de la elipsis. La sabiduría nunca dice, o, al decir, nunca termina de decir. No hay, no puede haber, una sabiduría cerrada. Es un puro comenzar, un puro retornar. Sin fondo. A cielo abierto. En este sentido, nada hay menos sabio que una enciclopedia. Nada más ignorante ?e interesado? que el saber de las ciencias y el consuelo de las religiones.
La sabiduría tampoco es un saber correcto. No nos hace ?mejores?, si este término sugiere la idea de llegar a ser buenos ciudadanos: de comportarnos como fieles en (su, nuestra) comunidad. Hay algo catastrófico y, por así decirlo, demoníaco en toda sabiduría. Catastrófico en el sentido de la distorsión y del enrevesamiento: de la torsión. Y demoníaco en el sentido evangélico: presencia o anuncio de lo múltiple y de lo irreductible a la ley dentro de la ley y del uno. Marcas de lo insubordinable.
La sabiduría del arte es, ante todo, ante el todo, una privación: un plegamiento, la huella que encubre o recubre un secreto inviolable. ?No conviene?, amonesta un poeta catalán, ?que digamos el nombre / del que nos piensa más allá de nuestro miedo? . Al margen del aura teográfica de estos versos, se concederá que la sabiduría poética es en gran medida el arte de no decir ese nombre, de mantenerlo indefinidamente en su gozosa y escarpada cripta. Y no decirlo no porque una sacrosanta ley se nos imponga, sino justamente porque, para los hombres, no hay ley que impida el nombrar. El nombre, la palabra, es un bautizo de fuego. Distingue sólo para mejor poder borrar la diferencia irreductible entre los seres ?y en el interior de cada uno de ellos. A la inversa, la sabiduría consiste en saber callar, en modular y en escanciar la furia de las palabras y de las imágenes.
Consiste en resistir el mortal poder (y saber) del signo.
Esta resistencia no puede evitar ni escapar al trabajo de los signos. El arte no es silencio. Es su mensajero, y el mensajero se mueve casi por entero en el entramado de los signos. Casi, porque la obra de arte no es un trazo que vaya de la voz a lo innominado. En absoluto se refiere a una colonización. Esto puede sonar místico, pero se insistirá en la convicción de que el arte no es una expresión ?una extensión? de lo humano. El arte es la sabiduría que siempre viene ya de vuelta. De vuelta de ninguna parte, de donde no hay nada por conocer. Nada humano podría prosperar sin abrir el corazón y donar la palabra a todo aquello que nos huye. La sabiduría del arte es, así, el efecto de una desviación y el testimonio de una oblicuidad: la frágil consistencia de un pensar al sesgo.
La pregunta que ve alumbrar a la obra de arte es una pregunta indirecta. Lo primero que sabe es que lo interpelado no se encuentra en un mismo plano. La pregunta en la que florece la obra no se halla en el mismo plano en el que se hallarían las respuestas. Ese preguntar es una exposición, en el sentido literal del término. Por eso toda obra tiene, en su natural discreción, algo de obsceno. Da lugar a una insinuación, da lugar a lo siniestro, da lugar a lo que no ha lugar. Cada obra es, destinalmente, el naufragio de la obra. Cada obra instaura el mundo en el mismo movimiento y con el mismo gesto en que expone o exhibe su contingencia: su gracia.
El arte cobra conciencia de sí en ese desviarse, en ese leer el mundo a sabiendas de que si el mundo es legible lo es porque los hombres han escrito previamente en su epidermis todo lo que necesitan para no desesperar. Lo han escrito a hurtadillas para enseguida reconocerse en su especularidad. Preguntar, en este cerco, equivale a conjurar la amenaza delas pasiones; siempre nos será difícil, angustioso, soportar la soledad.
Una lectura del mundo que tiene por premisa la inicial y final ilegibilidad del mundo: tal es el espacio de lo que llamamos arte. Escuchemos, para saber de qué estamos hablando, uno de los pasmosos poemas sin título de Emiliy Dickinson:
Hay un cierto Sesgo de Luz,
las Tardes de Invierno ?
que oprime, como el Peso
de los Cantos de la Catedral ?
Una Celestial Herida nos inflige ?
no deja cicatriz,
sino diferencia interna,
donde los Significados, son ?
Nadie puede enseñarlo ? Ninguno ?
éste es el Sello de la Desesperación ?
una aflicción Imperial
que nos envía el Aire ?
Cuando llega, el Paisaje escucha ?
las Sombras ? contienen el aliento ?
cuando parte, es como la Distancia
en la mirada de la Muerte ?
Se observará, marginalmente, que, en el poema, en este poema, el lenguaje cobra una calidad espectral, pero, sobre todo, que exhibe una tonalidad esponjosa. Reparemos en el detalle de que no hay puntos, no hay, en absoluto, un punto final. Son espaciamientos, interrupciones, blancos, suspensiones del aliento, pausas: ritmos. Ni ideas, ni mensajes, ni imágenes. Aunque, por supuesto, hay también todo eso. La crítica literaria se deleitará ?por mandato institucional? en los tropos, en las alusiones, en los velamientos, en las influencias, en las metáforas. En su ?musicalidad?, claro, pero principalmente en su significado. El poeta no sucumbe, no puede sucumbir al delirio de las palabras.
No tengo la intención de contradecir a la crítica. Ella hace su trabajo, y ese trabajo es útil y hasta necesario. Pero no puedo privarme de sostener que, por regla general, se le escapa algo esencial. Lo esencial del poema ?lo esencial del espacio del arte? es que en él resuena lo que no puede ser dicho, ni visto, ni imaginado. El arte es, en parte, una expresión del hombre, pero en esa expresión no es lo humano lo que queda inscrito y expuesto en la obra. Quiero decir que en su lenguaje se da lugar a la muerte: pero no a la muerte como idea o como representación, ni siquiera a la muerte como experiencia, sino a la muerte del lenguaje. Y esto significa: la muerte del hombre. Su fin.
El arte, de maneras siempre extrañas y cambiantes, siempre en fricción con el hábito y la corrección, escenifica el fin de la escena. Juega en la potencia y en la inanidad de todos esos signos merced a los cuales hemos hecho de lo que es ?y de lo que no es? un mundo. Un mundo, es decir: un teatro.
El saber sabe que todo se ofrece a nosotros en el círculo encantado del mundo, en el teatro donde las cosas pueden ser representadas, interrogadas, traídas a comparecencia. La sabiduría sólo sabe que eso que se esconde en la palabra ?ser? ?o en las palabras ?Aire? o ?Distancia? de Emiliy Dickinson? no es (del todo) algo que pertenezca al mundo y circule para siempre jamás dentro de él.
Por eso su preguntar es anterior a, y libre de, toda esperanza.
Comentarios sobre este texto:
 Condiciones de uso de los contenidos según licencia Creative Commons |
|
|
Director: Arturo Blanco desde Marzo de 2000. Antroposmoderno.com © Copyright 2000-2021. Política de uso de Antroposmoderno  | |