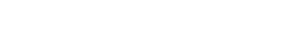EL SíNTOMA DE NUESTRO TIEMPO
|
|
|
|
PRIMER COLOQUIO DE PSICOANáLISIS
EFECTOS DE LA ENSEñANZA DE JACQUES LACAN
Mayo de 2002 - GRANADA
EL SíNTOMA DE NUESTRO TIEMPO
Gustavo Dessals
http://www.andalucialacaniana.com/textos/1cp_gd.htm
La osadía de nuestro título exige algunas aclaraciones, puesto que como enunciado parece arrogarse una interpretación o lectura de la época que nos toca vivir, tarea más propia de historiadores, filósofos o analistas políticos. Por el contrario, en tanto nuestros comentarios se restringen a un discurso, el del psicoanálisis, las observaciones que habremos de formular proceden de una práctica singular, en la que un sujeto se confía a la eficacia de la palabra como único instrumento para desenredarse de otras palabras que le hacen sufrir.
El término síntoma proviene del discurso de la medicina, y el psicoanálisis se ha apropiado de él para referirse a los trastornos que no poseen una causa orgánica, y que caracterizan a las diferentes enfermedades mentales. Pero la distinción entre el síntoma médico y el síntoma en psicoanálisis no se reduce al modo en que cada disciplina establece y localiza la función de la causa. Para la medicina, el síntoma es un signo visible que conduce a una causa. La eliminación de esta última, cuando ello es posible, hará desaparecer el síntoma, cuya exclusiva finalidad es la de informar sobre la causa, por lo general más invisible. Para el psicoanálisis, el síntoma tiene un valor en sí mismo, un valor de verdad. Algo desconocido para el sujeto, algo que le concierne en lo más íntimo, pero a lo que no puede tener acceso debido a la represión, se halla cautivo en el síntoma, bajo la forma de una verdad, de un mensaje cifrado que el sujeto deberá descifrar por sí solo, guiado por la escucha de un analista, quien lo auxiliará en la labor de saber sobre la verdad de la que se encuentra separado.
Si bien existe una variedad de definiciones del síntoma en psicoanálisis, habremos de manejarnos para la ocasión con la idea de que el síntoma es la manifestación de algo que no funciona, y que esa disfunción posee un sentido, y expresa una verdad desconocida, ignorada o negada. Esta sencilla manera de pensar el síntoma tiene la ventaja de que nos permite referirnos tanto al sujeto individual, como al grupo social, a la colectividad humana en su conjunto.
Al mismo tiempo, convendría hacer algunas precisiones sobre la expresión "nuestro tiempo". A pesar de que el concepto de globalización y los efectos concretos que genera son ampliamente reconocidos, más allá de la postura que ante ello se adopte, es innegable que por el momento siguen subsistiendo las fronteras entre al mundo que ha ejercido y continua ejerciendo un papel dominante en el discurso del capitalismo, y el otro mundo, aquel que se ha caracterizado por recibir los efectos, por lo general devastadores, de ese discurso. Por lo tanto, hablar de "nuestro tiempo" exige en este caso la advertencia de que nos centraremos en el llamado primer mundo, y que intentaremos desarrollar algunas hipótesis sobre su enfermedad, incluso su síntoma diacrítico, que es el síntoma definitorio de una enfermedad.
Una verdadera exploración del malestar de nuestro tiempo requeriría en primer lugar una labor preliminar, una tarea de contraste entre el presente y el pasado históricamente más inmediato, el que ha precedido a las dos grandes guerras mundiales, las que sin duda han producido un abrupto corte en la línea de la comprensión histórica de la civilización. Obviamente, esta labor no puede ser realizada en el breve marco de una conferencia, por lo cual los remito a una obra en cuya lucidez hallarán las claves necesarias para comprender el contraste entre el pasado y el presente. En su ensayo autobiográfico titulado "El mundo de ayer", el escritor y premio Nobel Stephan Zweig, amigo personal de Sigmund Freud, traza de manera magistral las claves de nuestro pasado reciente. Su primer capítulo, "El mundo de la seguridad", comienza de este modo: "Si busco una fórmula práctica para definir la época antes de la Primera Guerra Mundial, la época en la que crecí y me crié, confío haber encontrado la más concisa al decir que fue la edad de oro de la seguridad". Este sentimiento, convertido en el máximo ideal común de vida, se apoyaba en la confianza que el siglo XIX había proporcionado a Europa, convencida de que marchaba por el camino recto de la razón y el progreso, y que los milagros de la ciencia y de la técnica no harían más que aumentar el bienestar colectivo. La fe en el progreso, como señala S. Zweig, se había convertido en una auténtica religión, y los ideólogos del nuevo capitalismo declamaban las virtudes liberales y las indiscutibles mejoras que la ciencia aportó entonces a la vida humana.
Toda esa ilusión sostenida en la fe y la creencia en un Otro consistente, garante de la ley y el sentido, se dio de bruces contra la evidencia, presagiada por Freud, de que la civilización y la cultura eran "tan sólo una capa muy fina que en cualquier momento podía ser perforada por las fuerzas destructoras del infierno". El mundo de ayer estaba sólidamente instalado y soportado por estructuras fuertes, que comprendían el concepto de Estado, la fuerza de la tradición y las costumbres, la ilusión de la inmutabilidad, la creencia en el poder elevador de la educación, el papel ejemplificador de la familia, la confianza en la cultura como remedio de la sinrazón, la distribución inquebrantable de los roles sexuales, la esperanza en un progreso moral, un humanismo común capaz de absorber las divergencias nacionales y religiosas.
Es a la luz de ese pasado, pulverizado por el gas mostaza, el Holocausto, la devastación nuclear y los horrores de los experimentos comunistas, como podemos comprender mejor las coordenadas de nuestro tiempo, en el que las estructuras de la tradición, la consistencia del Otro como garante de los ideales, la razón, la ley y el sentido de la historia, se desvanecen poco a poco. El pasado, en definitiva, basaba su existencia en el principio de la represión, el sojuzgamiento y la domesticación de las tendencias libidinales del individuo, a fin de convertirlo en un elemento adaptable y propicio para el vínculo social.
Durante siglos, la elevada misión de la figura paterna consistió en favorecer el pasaje del sujeto de la naturaleza a la cultura, y el psicoanálisis estudió y puso de relieve esta función decisiva en los fenómenos clínicos derivados del Complejo de Edipo. Surgió así un concepto clave para el psicoanálisis, el concepto de castración, que se refiere a la satisfacción que debe serle sustraída al sujeto a fin de desprenderlo de su tendencia natural al autoerotismo. Como veremos, la posibilidad de obtener un goce de su propio cuerpo, de prescindir de todo interés en lo que puede ser aportado por el mundo exterior, es una propiedad inherente al ser hablante, cuya satisfacción originaria se desentiende del Otro.
Desde los inicios en el campo del psicoanálisis, Jacques Lacan se interesó en las transformaciones de la cultura, y el modo en que la incidencia masiva del discurso científico en la vida humana transformaría las estructuras sociales. En su obra "Los complejos familiares en la formación del individuo", hizo la observación de que la modernidad se caracterizaba por la declinación de la imago paterna como una crisis psicológica cuyas consecuencias podían ser leídas tanto en el plano de los trastornos neuróticos y psicóticos, como en el seno mismo de la política. Es así como una disolución perversa del concepto de autoridad muestra sus repercusiones en el debilitamiento de la transmisión de las insignias del ideal del yo, y acaba por generar efectos de retorno de una brutalidad impensada, como es el reciente ascenso de la ultraderecha en las elecciones francesas, el llamado nostálgico al padre feroz de los fantasmas primordiales.
En su magistral novela "Pastoral Americana", Philip Roth ha plasmado de manera insuperable el drama de la paternidad en la sociedad moderna. Seymour Irving Levov, el protagonista, es el prototipo del ideal americano. Atlético, deportista, brillante universitario, hijo devoto y marido ejemplar, cumple con todas las aspiraciones que han recaído sobre él. Continua el negocio familiar multiplicando su riqueza, y como fruto de su unión con una mujer de belleza deslumbrante nace Merry, una niña predestinada a prolongar la saga del éxito, la fortuna y todo el conjunto de los ideales familiares. Pero desde el comienzo, el retoño da pequeñas muestras de comportamiento que decepcionan en parte las expectativas de los progenitores y los abuelos. En la temprana infancia, Merry manifiesta una variedad de trastornos en la alimentación. Más tarde se vuelve tartamuda, y por lo tanto tímida y ligeramente hostil al trato social. Pero Seymour Levov mantiene su fe y su confianza inquebrantables. Todo habrá de superarse, y no escatima esfuerzos para poner remedio a los problemas de Merry. Psicólogos, psicopedagogos, foniatras, toda clase de especialistas son convocados al servicio de enmendar el desarreglo, el misterioso e incomprensible factor que ha torcido la trayectoria de Merry, dibujada en el cielo del deseo de sus padres.
Merry llega por fin a la adolescencia, una época en la que los Estados Unidos ha entrado en la guerra de Vietnam. La joven se manifiesta claramente en contra, y repudia todas las insignias y los símbolos patrios: la bandera, los políticos, el concepto de estado, y pulveriza dialécticamente cada uno de los valores en los que se asienta la democracia americana. Su padre es un pacifista, le disgusta la guerra pero confía en su país, critica a Johnson pero no se atreve a cuestionar el sistema, porque la estructura del sistema es al mismo tiempo la estructura del mundo feliz que ha querido construir con su esfuerzo, su honradez y su entrega absoluta a los suyos. "Soy el hombre más afortunado del mundo", repite, "y soy afortunado debido a una sola palabra, la palabrita más grande que existe: la familia". Al mismo tiempo, su sensibilidad y su instinto le hacen percibir que la virulencia del discurso de su hija se dirige subrepticiamente hacia él, que es a él a quien ella quiere destituir, incluso destruir, presa de un odio y una ferocidad que preanuncian la tragedia. Merry, que en los últimos meses se ha vinculado a un grupo radical clandestino, coloca una bomba en una estafeta de correos y mata a dos personas. Luego desaparece sin dejar rastro. A partir de ese momento, asistimos al desmoronamiento de Seymour Irving Levov, quien no dejará de preguntarse a sí mismo en todo momento qué es lo que ha fallado. Su búsqueda desesperada de un sentido que pueda atemperar la brutalidad intempestuosa de lo real, lo retrotrae al recuerdo de unas vacaciones de verano en la playa, cuando Merry tiene once años. Ella trata de seducir a su padre, una seducción revestida de la aparente inocencia infantil, pero cuya insistencia patológica no pasa desapercibida para su padre. "Papi, bésame como besas a mamá", insiste todos los días, con su habitual tartamudeo. "Cuando él había llegado a comprender que la romántica aventura de verano necesitaba cierta reorientación de los involucrados, perdió su sentido de la proporción, la atrajo hacia sí con un brazo, y besó su boca tartamudeante con la pasión que ella le había pedido durante todo el mes, aunque sólo supiera vagamente qué era lo que le estaba pidiendo...Jamás en toda su vida, como hijo, marido y padre, había cedido a una cosa tan ajena a las reglas emocionales que le regían, y se preguntó si ese extraño paso en falso paterno no era una dejación de responsabilidad por la que pagaría el resto de su vida.
Irving Seymour Levov, el padre ideal intachable, se ha evaporado, y en su lugar sólo subsiste el examen de conciencia, una conciencia culpable que interroga la relación y la proporción entre el efecto y sus posibles causas, golpeándose una y otra vez como la marea sobre la roca, contra el insondable agujero que perfora la mecánica del determinismo, y del que ningún padre puede ser garante ni salvador. Seymour Levov es la figura trágica de la decadencia de la imago paterna, en una civilización que ha perdido el sentido de la tragedia. Esa imago paterna condensa un mundo de símbolos que durante siglos han mantenido la ficción de un Otro garante de la ley, el sentido y la verdad, un mundo de símbolos a los que se atribuía el poder de domesticar las pulsiones del sujeto, y ponerlas al servicio del deseo, del amor, del lazo social y la sublimación. Para el psicoanalista no se trata de reivindicar la función paterna, sumándose a las voces nostálgicas que añoran el retorno imposible de una estructura familiar que comienza a extinguirse. Nuestra pregunta se motiva en los fenómenos clínicos contemporáneos, que nos obligan a investigar qué instancia habrá de suplir en cada caso la función de la castración para el sujeto, en un mundo en el que dicha función ha dejado de ser sinónimo del padre.
Este rodeo me permite, entonces, retomar el hilo de mi título, y aventurar el autismo generalizado como el síntoma diacrítico de nuestro tiempo, en definitiva, la promoción exacerbada del individualismo que se apoya en el derecho a gozar. Autismo generalizado no significa en este contexto que el sujeto contemporáneo se caracterice por su aislamiento o su apartamiento de la realidad y la vida social. Queremos acentuar una modalidad novedosa del síntoma psíquico cuya estructura no responde a la definición tradicional del síntoma como metáfora, expresión simbólica del inconsciente, sino que consiste fundamentalmente en una concentración de goce, una pequeña máquina destinada a producir una satisfacción mórbida que no obedece a las leyes del sentido. Su única verdad es su efectuación misma, es decir, son síntomas cuyo sentido no es otro que el goce que comportan.
El concepto de límite, de barrera a la satisfacción autoerótica o a la inmediatez de la apetencia narcisista, ha cambiado de valor. Toda la estructura del mercado ha modificado las reglas del juego social y convertido el derecho al goce de cada uno en la máxima aspiración humana, el espejismo de una felicidad que encierra el mecanismo letal de una deshumanización progresiva. Este principio supremo se ve reforzado con la manipulación delirante del concepto de libertad, una libertad tanto más idolatrada cuanto más sirve a los fines de la irresponsabilidad y la ignorancia.
Tomemos un ejemplo, prototípìco de la consulta del analista de hoy. X. es un joven adolescente, traído por sus padres, quienes han perdido por completo la orientación de su tarea educadora. X. no estudia, se niega a asistir a clase, no lee, se muestra indiferente a lo que transcurre en la realidad social, no tiene ideas de ningún tipo, no está dispuesto a trabajar, no piensa, rechaza cualquier responsabilidad, y su interés es lábil y fluctuante. No está a favor ni en contra de ningún ideal, carece de proyectos y de deseos. Sin embargo no está muerto. Por el contrario, goza. Goza mediante todos los recursos que el mercado pone a su alcance. Los juegos de video consola, los móviles, las sustancias alucinógenas. Tiene amigos que son como él, y con los que se reúne para deambular por la calle. El sexo le resulta ajeno, la relación con las mujeres le parece un trabajo que no vale la pena, y es incapaz de reconocer si ama algo o a alguien. No es un esquizofrénico, es sencillamente un ejemplar de cuerpo que goza, que goza solo. Por supuesto, el dispositivo analítico le resulta completamente indiferente, puesto que no tiene nada que decir.
Hagamos un pequeño contraste entre nuestro joven y un reciente anuncio de una conocida marca de vaqueros. Un adolescente respira hondo, y comienza a correr, atravesando paredes que no se le resisten, y se rompen a su paso como si fuesen de papel. Poco después una joven lo imita, e inicia una carrera semejante. Ambos corren en paralelo. No se tocan, no se besan, tan sólo se reúnen en el instante de una mirada fugaz, para finalmente salir catapultados cada uno por su lado hacia el espacio sideral. No hay nada sexual en el mensaje. El o ella, ella o él, en el fondo son iguales, dos cuerpos impulsados por la inercia de un goce que sueña con el infinito, con la eliminación definitiva de cualquier barrera o castración.
Como es lógico, el goce autista no conviene a la relación sexual, y el mundo contemporáneo, aquel que al comienzo hemos delimitado y especificado, lo demuestra claramente. M. es una mujer de treinta y seis años. Es inteligente, atractiva, posee una sólida formación académica, un buen trabajo y una solvencia económica. Vive con sus padres, y acude al análisis porque, según declara, su vida sentimental y afectiva es marcadamente inmadura. Tiene un novio, pero no está segura de que sea el hombre de su vida. Por otra parte, no está convencida de querer formar una pareja. Ella es autosuficiente en muchos sentidos, posee la virtud de saber entretenerse sola, y la presencia masculina, que considera un engorro al que le obligan de tanto en tanto sus exigencias hormonales, es algo que sólo puede tolerar en dosis homeopáticas. No está dispuesta a renunciar a nada ? en primer lugar a la atadura incestuosa que la mantiene presa del hogar parental- y una de sus bromas favoritas es repetir que cualquier día de estos se acercará a un banco de semen para comprar un hijo. Posee el dinero suficiente, y la vida moderna le ofrece la posibilidad de satisfacer su demanda. La ciencia, qué duda cabe, se ha convertido en el partenaire ideal de la mujer, desalojando al hombre y al padre de sus emplazamientos tradicionales.
Y ya que nos hemos acercado al terreno de la reproducción, no deja de resultar asombrosa la progresiva sintomatización de la fertilidad, una temática a la que la célebre autora inglesa P.D.James dedicó su novela "Hijos de Hombre". Allí, la escritora recrea un mundo en el que los seres humanos han perdido por completo la fertilidad, y ya no pueden reproducirse. La especie, por lo tanto, está condenada a extinguirse. El genio de P.D. James convierte el argumento en un mundo gobernado por el totalitarismo de la felicidad individual. Lo que no es una metáfora, sino un hecho registrado en las sociedades desarrolladas, es la misteriosa sintomatización de los mecanismos naturales de la procreación. Las clínicas y los laboratorios de reproducción asistida se han multiplicado, a la vista de una clientela a la que la naturaleza parece haber abandonado a su suerte. Los científicos barajan toda clase de hipótesis, desde la contaminación ambiental, las radiaciones electromagnéticas o la ingestión de alimentos manipulados genéticamente o infectados de pesticidas. Los sociólogos, mientras tanto, ven en todo esto el reflejo del retroceso de la virilidad, puesta en jaque por el ascenso de la revolución femenina, que reclama su derecho específico al goce. Hipótesis seguramente demasiado subjetiva, pero que arrastra la verdad de otro hecho cada vez más frecuente: el abandono tardío de la virginidad masculina.
La prudencia nos obliga a no formular nuestras propias hipótesis, que sólo servirían para aumentar el desconcierto que reina alrededor de este nuevo real. Sin embargo, no quisiéramos pasar por alto la observación de Lacan de que el cuerpo que habla no logra reproducirse sino gracias a un malentendido de su goce. Errándolo, añade, es como se reproduce. En otros términos, sólo a partir de desviar su fin autoerótico es como el goce de uno mismo puede condescender a buscar algo en el Otro. Para obtener esa errancia, ese desvío, es preciso que la castración trace un límite, mientras que uno de los efectos principales del discurso contemporáneo consiste en oponerse a la castración.
Cabe aquí la pregunta moral. ¿En qué se autoriza el psicoanálisis para interrogar el derecho al goce? ¿Acaso no ha sido la felicidad la legítima aspiración del hombre desde los inicios de su derrotero? Pero sucede que el goce y la felicidad, confundidos en el sueño inmemorial de una satisfacción absoluta, forman el espejismo en el que sucumben el individuo y la civilización. El goce, coartada de la presunta felicidad, hunde sus raíces en el principio demoníaco de la autodestrucción, descubierto por Freud con el nombre de pulsión de muerte.
El derecho al goce, máxima de la modernidad, es la faz visible de un imperativo feroz que impulsa a franquear toda barrera, todo límite, incluyendo el de la muerte. Es el tormento de la felicidad que se ha vuelto obligatoria, en lugar de deseable. En el horizonte del goce, que tiende a la infinitud, es la muerte la que restituye la castración. Imaginemos el anuncio de los vaqueros, pero con un final distinto: la última pared resiste, y contra ella se estrellan los cuerpos sin remedio.
Si la histeria, exponente del sujeto ocupado en el deseo del Otro, fue el paradigma de la estructura subjetiva en los inicios del psicoanálisis, la esquizofrenia lo es hoy en día para nosotros: el modelo del goce autista, del goce sin Otro. ¿Cómo podemos afirmar algo semejante en una época en la que la técnica está fundamentalmente destinada a la comunicación? Nunca antes la humanidad había podido sortear las fronteras, y extender los lazos y los intercambios con todos los confines de la tierra. Preguntémonos, sin embargo, si la posibilidad real de hablar con todo el mundo no es un modo disfrazado de la imposibilidad de hablar con alguien, si la capacidad de verlo todo no está al servicio de impedirnos ver nada, en un mundo donde las fronteras son en realidad cada vez más infranqueables.
Pensemos en uno de los fenómenos de masas más asombrosos de las últimas décadas: el Gran Hermano. Un grupo de hombres y mujeres jóvenes son encerrados en un espacio común con el propósito de recrear la misma y estúpida existencia de cualquier ser humano. A los participantes no les pide que actúen o sigan un determinado argumento, sino que sencillamente reproduzcan ante la mirada universal la idiotez del vivir cotidiano. ¿Qué sucede entonces? En primer lugar, que al saberse mirados los miembros del experimento sufren una regresión. Su conducta y su lenguaje adquieren una tonalidad marcadamente infantil. Pero no es allí donde radica lo interesante del fenómeno, sino en lo que ocurre del otro lado de la pantalla, en el espectador fascinado por la observación de lo obvio. Absorto, se deleita viendo como otro duerme, hace pis y caca, se lleva una cuchara de comida a la boca, cuenta un chiste estúpido, o le pellizca el culo a la niña de al lado. El goce, en su banalidad repetitiva, se exhibe para servir como espejo en el que cada uno no ve al otro, sino el reflejo de su propia satisfacción idiota.
Sin duda, la misión del psicoanálisis no ha sido ni será jamás pretender cambiar el curso de la historia, ni abrir juicios de valor sobre los paradigmas que ordenan, promueven o privilegian ciertos modos de gozar. Nuestro trabajo consiste en inventar formas de tratar los síntomas, en particular aquellos que se manifiestan de una manera novedosa, como refractarios al sentido y desvinculados de la verdad. En definitiva, nuestro desafío no es otro que lograr que en la actualidad el sujeto vuelva a creer en su síntoma, lo que significa algo tan simple como creer que el síntoma tiene algo para decir.
Comentarios sobre este texto:
 Condiciones de uso de los contenidos según licencia Creative Commons |
|
|
Director: Arturo Blanco desde Marzo de 2000. Antroposmoderno.com © Copyright 2000-2021. Política de uso de Antroposmoderno  | |