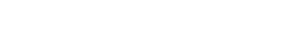Carta de París; Un encuentro con Lacan
|
|
|
|
Carta de París; Un encuentro con Lacan
José Luis De Vilallonga
http://users.skynet.be/polis/index.html
Diario "La Vanguardia". Barcelona 29 junio 1998
Hace muchos años tuve necesidad de conocer a un psiquiatra. Estaba por aquel entonces escribiendo un guión para Louis Malle en el que aparecía uno y quería saber qué clase de personas suelen ser. Mi amiga, la escultora Jeanne Ritcher, conocía a uno, le llamó por teléfono y me dio su dirección. "No es todavía muy conocido -me advirtió- pero te gustará. Lo ha leído todo y entiende bastante de música y de pintura. Tiene mucho éxito con las mujeres y es un excelente cocinero. La última vez que comí en su casa me hizo unos gnocchis al gorgonzola de los que todavía me acuerdo."
El psi en cuestión vivía en el bulevar SaintGermain, muy cerca de la iglesia, en un gran piso antiguo con buenos cuadros colgados de las paredes y unas butacas inglesas de esas que le quitan a uno las ganas de levantarse. Me abrió la puerta una enfermera de muy buen ver cuya mirada violeta anticipaba unas segundas intenciones poco recomendables. Me hizo pasar en seguida al consultorio de su patrón, una amplia y luminosa estancia llena de libros, de diplomas y de retratos dedicados por gentes de la farándula y de la política, Edwige Feuillère, los Pitoeff, Louise de Vilmorin junto a un Malraux muy parecido ya a lo que sería más tarde.
Tras el despacho había un gran Dalí que figuraba un cuerpo de mujer --probablemente el de Gala-- lleno de cajones abiertos.
El psi era un hombre afable. Cuarenta años llevados con cautela, el ojo alerta, las manos quietas --una sortija de oro con escudo en el meñique-- y una bonita voz, de esas que se exigen para ingresar en la Comédie Française. Me ofreció un cigarrillo --todavía se fumaba en el mundo civilizado--, una taza de café y con toda naturalidad llegamos al "dígame usted lo que le ocurre". No me ocurría nada.
Yo sólo quería ver cómo era, cómo vivía y cómo hablaba un psiquiatra de cierta fama. Así que por decir algo le expliqué que dormía mal, que tenía angustias inexplicables y que sufría continuos cambios de humor. Me preguntó si estaba casado, si tenía hijos y si todavía le hacía el amor a mi mujer, cuántas veces y por qué. Me sorprendió el "por qué" aquel, susurrado sin quitarme la vista de encima. Cuando le contesté "porque estoy muy enamorado de ella", sólo suspiró: "Ah bon...".
Al enterarse de que yo ya había publicado tres o cuatro libros, el psi pasó del tono formal al de la confidencia. Un tono con el que me dio a entender que si todo iba bien quizá pudiéramos ser amigos. Tras la segunda taza de café me ofreció un puro --debía de saber cómo hacer hablar a personas como yo-- y me pidió que le explicara en qué circunstancias y de quién me había enamorado por primera vez. Le dije que a los cuatro años --el psi apenas sonrió-- de mi nurse, una maravillosa inglesa que respondía al exquisito nombre de Arabella y de la cual he hablado extensamente en mi novela "El gentilhombre europeo".
Cuando el psi me preguntó cuál había sido la mujer que más influencia había tenido en mi vida y le contesté que una de mis abuelas, se puso a tomar notas con aire preocupado. "Y con su madre --inquirió--, ¿qué tal se llevaba?" "Pues muy bien, pero nos parecíamos tanto que apenas si necesitábamos hablarnos." El psi volvió a tomar cuantiosas notas, pero esta vez en unas hojitas de papel amarillo.
Me pareció que el tiempo pasaba con inusitada rapidez. El psi fumando cigarrillo tras cigarrillo y yo haciendo durar el puro. A las pocas verdades con las que yo contestaba a las preguntas del psi, les añadía una inimaginable sarta de mentiras y de fantasías que mi interlocutor parecía tomarse muy en serio. Tuve muy pronto la impresión de que tanto él como yo nos lo estábamos pasando muy bien. Aquello me recordaba las confesiones en el colegio de los jesuitas, plagadas también de falacias con el solo fin de hacer durar la confesión y llegar con retraso a las clases de Griego. El cura, que escuchaba agazapado tras la rejilla del confesionario, aceptaba mis embustes con resignación pero sin mostrar el menor interés por mis engaños. Pero esta vez era diferente. El psi participaba en el juego yencontraba curiosas explicaciones a todos mis enredos. La verdad es que hasta aquel día yo sólo me había confesado con curas y con mujeres. A los curas resultaba fácil torearlos. Las mujeres eran despiadadas a la hora de repartir penitencias y más valía no tratar de engañarlas. Esta vez me estaba confesando con un desconocido amigo que parecía disfrutar del juego con fruición.
Lo inquietante era que yo le iba tomando el gusto a mis mentiras y
empecé a exagerarlas. Poquito a poco fui fabricando un personaje a mi medida, alguien que nunca fui pero que me hubiese gustado ser. Alguien muy lúcido, frío y a veces cruel. Aún hoy, cuando me entrevistan, suelo decir que soy un hedonista puro y duro, lo cual sólo es verdad en parte, porque de dureza nada de nada, más bien lo contrario. En cuanto a mi hedonismo, se reduce a beber vinos buenos, a fumar puros caros y a relacionarme con mujeres aficionadas a oler bien.
Iba cayendo la tarde cuando con aire grave, el psi me preguntó: "¿Su madre se parecía en algo a las mujeres de su vida?". No, no se parecían, pero todas ellas tenían, con mi madre, un punto en común: todas querían que dejase de escribir. Mi madre, a pesar de ser una mujer inteligentísima, me veía embajador en Londres o en París. Mis dos mujeres legítimas --hubo una tercera pero sólo duró un par de semanas- también desconfiaban del poder adquisitivo de los escritores. La inglesa me veía propietario de fincas en Australia y la francesa, aunque nunca me lo dijo, pensaba que debía de contentarme administrando las fincas que iba a dejarme mi padre. No les di gusto a ninguna y seguí sufriendo cada mañana las indecibles y deliciosas torturas que me procura la visión de una hoja de papel en blanco.
De mi padre el psi no me habló nunca, lo que me pareció extraño porque por lo general los psi ven nuestra salvación en el asesinato del padre. El mío se salvó quizá por pelos. Al final de la larga sesión de preguntas y respuestas, el psi me propuso que nos viésemos cada tarde a la misma hora durante las próximas dos o tres semanas. Rehusé cortésmente la invitación porque el precio de sus consultas me hubiese obligado a dejar de fumar puros durante tres o cuatro años. ¿Qué saqué en limpio de aquella curiosa conversación? Saqué la conclusión de que los psi, antes de ser todos argentinos, ya eran aficionados a las milongas.
De vez en cuando me lo encontraba en la Salle Drouot, comprando muebles antiguos para su piso de Saint-Germain. Los años le proporcionaron al profesor Lacan un empaque que no tenía cuando me preguntaba si yo estaba enamorado de mi madre. Sí que lo estaba, pero no se lo dije nunca.
Comentarios sobre este texto:
 Condiciones de uso de los contenidos según licencia Creative Commons |
|
|
Director: Arturo Blanco desde Marzo de 2000. Antroposmoderno.com © Copyright 2000-2021. Política de uso de Antroposmoderno  | |